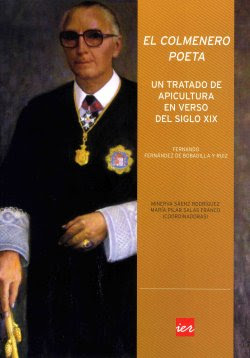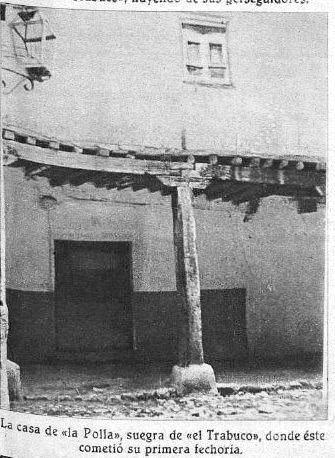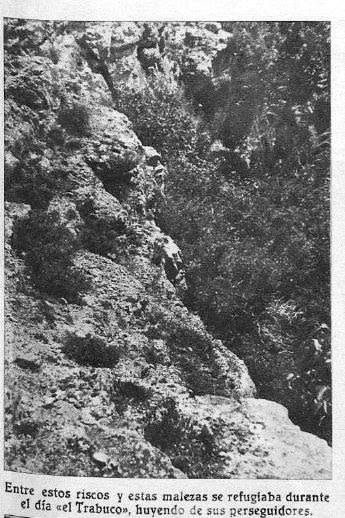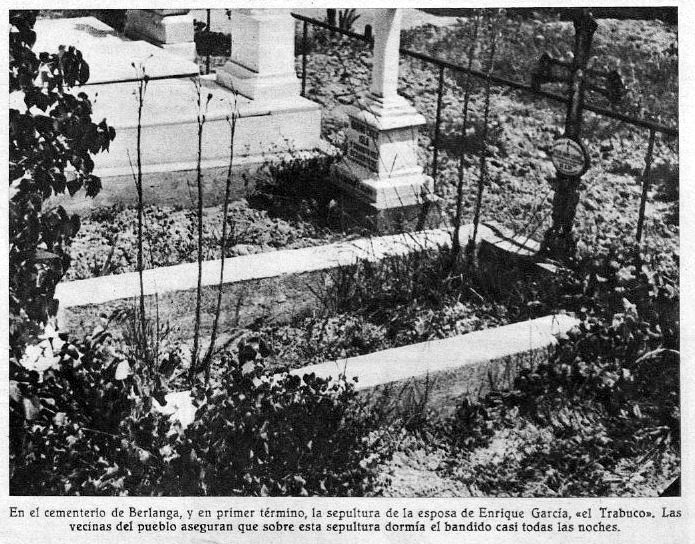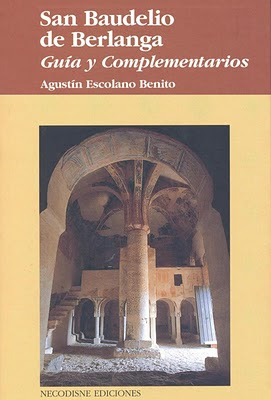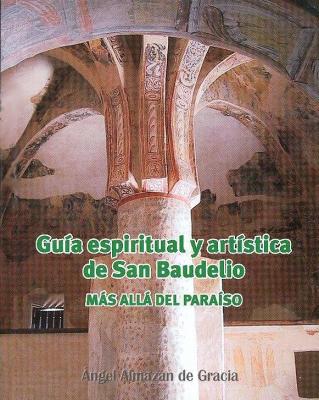Del libro "Gracias y desgracias de Castilla la Vieja"
de Ramón Carnicer
Crónica de una visita a Berlanga en el año 1973
Hoy, miércoles, es día de mercado en Berlanga. El taxista de Almazán me deja en la plaza Mayor, abigarrada, graciosa en la pobre irregularidad de sus viviendas de dos plantas, con soportal sostenido por postes de madera. No es un mercado importante; debió de serlo en un ayer difícil de precisar ("Ahora somos mil cuatrocientas personas, la mitad que antes".)Hay a la venta pollos de quince días (dan siete por cien pesetas) y pollas algo mayores (a treinta pesetas cada una). Unos y otras vienen con sus vendedores desde Ciudad Real. Además, objetos de plástico, de un verde o un amarillo triste, sintético; telas y ropas hechas, caramelos, ajos, cebollas, alubias blancas y negras, garbanzos, algo de verdura, peras ("De verdad -me dice la vendedora-, no de esas que ponen en las cámaras").
Son unas peras acaso jugosas, pero con color de patatas viejas, arrugadas e irregulares, dramáticas, como si hubieran luchado encarnizadamente con la naturaleza para llegar a hacerse. Uno de los vendedores de ropa hecha y cosas de punto se queja de que hoy le han cobrado diez duros por el puesto, en lugar de los cinco de otras veces. Menos mal que no limitan el espacio. De todas maneras -me explica- es mucho menos que en Avilés, a cuyo mercado va en ocasiones y donde le hacen pagar veinte duros el metro cuadrado, y muy medido. Este hombre, que vive en Madrid, y otros de estos feriantes ruedan con sus furgonetas por toda España. Dialoga también con él un tendero de la propia plaza Mayor que vende de todo y acaba de recibir una carga de pilones de sal para las vacas de leche. Me extraño, en broma, de que viniendo a competir con su negocio sea amigo de los vendedores trajinantes.
-Bueno, yo ahora tengo tienda, y la más antigua de Berlanga, pero antes vendí también por todas las provincias, y fui músico de jazz; tocaba el trombón.
En esta misma plaza está el ayuntamiento. Se lee en su fachada: "A la memoria del Cid Campeador, primer señor y alcalde de esta villa, la que generosamente acogió a sus hijas en su viaje a Valencia"; es decir, en la noche pasada aquí tras el maltrato de Corpes y la convalecencia en San Esteban de Gormaz.

Desde la plaza voy al cerro donde se alza el que un día fue hermoso castillo. Aun sigue siéndolo en lo que perdura de su fuerte estructura, aligerada por la fina torre del homenaje. Al pie del cerro quedan lienzos y torreones de la muralla antepuesta. Antes de llegar, paso frente a una puerta por donde asoma un cura ensotanado. Trepa pared arriba una parra que me da pretexto para detenerme y ponderar sus muchas ramificaciones. El cura agradece los elogios; pero los fríos, me dice, raramente hacen madurar las uvas. Al anunciarle que voy hacia el castillo, decide acompañarme. Es un clérigo de la vieja escuela, aunque, entre cautelosas condenas de la modernidad, no se decide a confesarlo. Yo lo animo por ese lado y poco a poco se franquea. Uno nunca rehuye el contacto con los curas a la antigua, mas que nada porque son referencias fijas de nuestra comunidad. Quiero decir que acerca de un cura tradicional no hay que molestarse en pensar mucho ni cabe esperar grandes novedades. Son seres de frutos tan previsibles como un peral o una higuera. Y como el ser humano tiene en lo cotidiano, a lo estable, a lo conocido...
Además un cura a la antigua puede servir de contraste ante lo nuevo y de recuerdo de lo que va perdiéndose. En cambio, ¿qué puede esperarse de una cosa tan aburrida como un cura de la nueva ola? Lo malo es que este cura de Berlanga no pertenece del todo a la especie maciza y a extinguir de los curas viejos. Es un pobre hombre que vive aun, a sus cincuenta y tantos años, en la retórica del seminario y dice a cada momento "ambos", "redil", "sagrada cátedra", "caótico y anárquico", "sindéresis", "promiscuidad y concupiscencia"... y para nombrar al obispo dice siempre "Su Ilustrísima". Aprovechando lo de concupiscencia le pregunto si va mucha gente a misa. Me contesta que no, y añade que como sus predecesores dejaban mucho que desear, no es posible hacer mucha fuerza. Llegados a la cumbre del castillo, comentamos un rato la magnífica vista de Berlanga. Después nos acercamos al profundo y pétreo tajo del rio Escalote, a cuyo pie está el parque de la Arboleda.
-A veces, ni en lo más riguroso del verano se sufre el frio de ahí abajo -advierte el cura.
El acceso natural al castillo es una puerta, al pie del cerro, contigua al palacio renacentista de los Tovar, señores de Berlanga, y marqueses de la villa desde los tiempos de Carlos I, título que pronto se uniría al de duque de Frías, procedente de la misma familia. A un miembro de ella, don Íñigo Fernández de Velasco, condestable de Castilla, encomendó el emperador la custodia del Delfín de Francia y de su hermano el duque de Orleans, rehenes después de lo de Pavía, custodia que, una vez muerto, pasaría a su hermano Pedro, también condestable. Aqui estuvieron un tiempo los rehenes. Tenía este palacio un gran patio, jardines y terrazas, fuentes y estatuas; pero todo desapareció a raíz del incendio por los franceses en 1811, salvo la gran fachada entre dos torres. Sobre el dintel de la entrada, donde se halla el escudo de los Tovar, se lee, tomado de los Proverbios: Sapientia aedificabitur domus, et prudentia roborabitur, ironías que a veces se permite la realidad con los propósitos humanos.

Me despedí del cura. En el gran espacio que media entre la fachada y una línea de humildes casas con soportal, se hace ahora el mercado de cerdos de cría. Están metidos los animales en unos cajones y son de dos meses. Llevan en la oreja una contraseña de plástico azul, indicadora de todas sus vacunas y garantías. ("Con cuatro meses de engorde se pone en cien quilos, que son ochenta en canal".) Los cerdos tienen una piel tan sonrosada y están tan limpios que uno piensa en la conveniencia de cambiar el viejo y ofensivo nombre de estos animales.
Junto a los cajones y sus mercantes hay hombres que vienen a observar y a tomar el sol. Me arrimo a dos de ellos, y a mis preguntas aseguran que los setecientos vecinos de Berlanga han quedado reducidos a poco más de la mitad, lo cual confirma la cifra de mil cuatrocientos habitantes que me dieron en la plaza. Pero hay mucho ganado: vacas (uno solo de los vecinos tiene cuarenta) y sobre todo ovejas (unas tres mil). Y muchos cerdos también.
Existe una cooperativa con treinta mil gallinas, doscientos cerdos y doscientos chotos. Ante mis exclamaciones objeta uno: -Total, nada. Aqui lo que necesitamos es un par de fábricas para que no se vaya la juventud. -¿y, de qué han de ser las fábricas? -Eso... allá los técnicos. Mire usted, si se monta aquí una fábrica los cinco números de la Guardia Civil que tenemos en Berlanga bastan para contener a la obrería. Calcule usted si sería ahorro, con toda la policía que hay en las ciudades para sujetar a los de las fábricas.
Al parecer ha habido intentos fabriles. Unos de Illueca, por ejemplo, querían poner una fábrica de calzado, pero no traían dinero y la Caja les dijo que no. "Traían solo el talento" rie el que lo cuenta. -Y ahí por la parte de Almazán -añade el otro- se presentó un día un catalán para montar una fábrica de tejidos. El proyecto era de ciento veinte millones de pesetas, y el traía veinte, según contaba. El gobierno estaba dispuesto a dar el crédito, pero claro, mandó antes unos economistas. Uno de ellos, ¿te acuerdas, Tomás? era listísimo. Pues bueno, le dijo el economista, muy bien, pero lo primero que ha de salir al ruedo son sus millones, y el Gobierno ha de controlar el asunto. El otro dijo que no, que él quería libertad de acción. Los del Gobierno se cerraron, y no hubo arreglo.
-¿Y el campo, cómo va?
-Bien. Ahora, con los fertilizantes, lo sembrado se multiplica por diez, el doble o más que años atrás, cuando parecía que coger diez granos por uno parecía una barbaridad.
Más tarde me acerco a un extremo de los soportales, donde un esquilador pela una mula. Después de un rato presenciando la operación, me dice uno de los mirones:
-¿De ande es el hombre?
Respondo y entro en diálogo con ellos. Al cabo de poco, el esquilador, Juan, el único que queda por estos contornos, me pregunta:
-A ver, ¿cuanto le parece a usted que cobro por este trabajo?
-Hombre, depende de lo que tarde.
-Pongamos una hora.
-Pues ciento o ciento veinticinco pesetas.
-¿Lo veis? Sepa usted que cobro cuarenta. Y me canso. Soy viejo ya.
-¿Viejo tu? ¿Entonces qué seré yo? -dice un hombre muy gordo.
-¿Cuantos años tiene usted? -pregunta el esquilador a Leoncio, que tal es su nombre.
-Ochenta y cinco. Conque mira tu si eres joven con setenta y cinco.
En el grupo está también Valentín, herrador, que cobra cinco duros por poner una herradura y trabaja con un veterinario. Dice, respetuoso con las jefaturas:
-Ellos, los veterinarios saben la teoría; nosotros, la práctica.
A continuación me explica en qué consiste la aguadura, un mal que les entra a las caballerías en la palma y que él sabe curar muy bien con cataplasmas de salvado, agua y vinagre. Me meto después por una calle donde se ve una bonita casa gótico-renacentista, comprada por un suizo para llevársela a su país, cosa que al fin no le autorizaron. Sigo adelante y pregunto el nombre de esta calle a una mujer.
-Yo soy de Morales -me contesta
-Es la calle Real -aclara un transeúnte- Ahora le llaman del General Mola.
Más adelante veo el taller de un cordelero. También es tapicero, me explica, y tiene a la vista, contra una pared, toda la sillería de un bar para renovarle los desgarrados plásticos. Además compra y vende cencerros, braseros, puertas cuarteronas, candiles "y todas las pijadas que se presentan"
Recorro casi todo el pueblo, en su mayoría de casas de adobe, al natural o enlucido, -con ladrillo alguna vez-, y entramado de madera también. Atravieso la bonita puerta de Aguilera, con sus almenas en lo alto, restos de la antigua muralla, y vuelvo a la plaza Mayor. Me siento en uno de los bancos junto a un viejo que hace en el suelo dibujos ilusorios con su bastón; ilusorios porque la plaza está encementada. Enseguida de sentarme entablamos diálogo; la gente de Berlanga es extremadamente comunicativa. El viejo no está conforme con mis elogios del pueblo:
-No vale nada. Las casas son muy viejas y se hunden: Por eso edifican ahora en las afueras. ¿Ha visto las escuelas? -Las están ampliando para traer todos los chicos de alrededor. Algo animará esto. Diez maestros tendremos aquí.
Sigue con sus dibujos.
-Lo que más vale de Berlanga es la Colegiata. Ya la habrá visto, ¿no?
-Ahora voy a ir. Pasé dos veces por delante.
-¡Pero hombre!, hay que verla en seguida. Por cierto, cuando entre, fíjese usted en la piel de ardacho que está colgada junto a la puerta, a mano derecha.
-¿Ardacho?
-¡El ardacho es un lagarto, hombre!
-¿Y qué hace allí esta piel de lagarto? -Es la historia más célebre de Berlanga, hombre, y eso que aquí hay mucha historia. Ya veo que usted no es de esta parte. Me pareció por el habla
-No, no lo soy. ¿Qué historia fue esa?
-Pues que hubo un tiempo, ¡qué se yo cuándo!, en que un chaval, un pastor, cogio un ardacho, bueno, un lagarto; y dio en cuidarlo y alimentarlo con leche. Lo soltaba a la atardecida, cuando volvía con el ganado, y a la mañana tocaba un pito, un flautín o qué se yo qué y aparecía el ardacho para recibir su alimento, la leche que le presentaba el pastor en una escudilla de madera de las que usábamos antes los labradores para beber vino los días de fiesta. Total, que pasaron los años y el lagarto se hizo muy grande, una cosa nunca vista en estos animales, hasta que el chaval llegó a mozo y tuvo que ir a servir al Rey. Entonces el lagarto, a falta de su protector y de la leche que le daba, dio en la mala cosa de ir al cementerio y, sin respetar el sagrado, desenterraba los muertos y se los comía. El pueblo estaba asustado y no sabían qué hacer. Conque cumple el mozo su servicio, vuelve al pueblo y al ver el daño que estaba causando, acordó con los vecinos hacerlo caer en un cepo. Así fue, lo mataron y con permiso del señor cura pusieron la piel donde le dije.

La colegiata, del siglo XVI, tiene empaque de catedral. Es obra de la mencionada familia de los Tovar. Antes de hacerla, las diez parroquias de Berlanga las fueron concentrando los marqueses en la de Santa María del Mercado, que convirtieron en colegiata y que luego alzaron, en solo cuatro años, en su planta actual. La proyectó el arquitecto Juan de Rasines, a quien elogiaron grandemente Lampérez y Sabatini. Y con razón. Hay en ella además, buenas tallas, rejas y retablos. Lo malo es el polvo y el abandono, que van dándole, por dentro, un aire tristón y decrépito; porque en el exterior luce mucho la belleza de sus doradas piedras.
Recorro el templo y me detengo a la izquierda en la capilla de los Bravo de Lagunas, dos hermanos gemelos, el uno alcaide de Atienza y el otro obispo de Coria. Presidida por un bonitísimo retablo gótico, tiene en su centro el sepulcro y las estatuas yacentes de los gemelos. Al cabo opuesto, en la capilla de los Cristos, está el sarcófago de Fray Tomás de Berlanga, el hijo más ilustre de este pueblo. Ingresó en la orden de los dominicos en San Esteban de Salamanca y fue uno de los primeros entre los de su orden en llegar a La Española, en 1510. En 1522, siendo prior allá, impuso el hábito dominico a Fray Bartolomé de las Casas, de cuyas ideas en favor de los indios participaba. Antes en 1517, y a este fin, firmó una carta colectiva para Cisneros.
En uno de sus viajes a España en 1533, fue presentado a Carlos I y recibió el nombramiento de obispo de Panamá y Tierra Firme. Después, y por encargo del propio emperador, fue al Perú, con objeto de mediar en las disensiones entre Pizarro y Almagro y para indagar al paso sobre las razas y la geografía de aquel territorio. Mas que por todo eso y por su elocuencia como predicador, sería conocido por su curiosidad de naturalista. El fue quien introdujo en América el plátano africano o guineo, llamado un tiempo "dominico" por la orden a que pertenecía, y se dijo que trajo el tomate a España. Pero aun nos importa mas subrayar su descubrimiento de las islas Galápagos, archipiélago del Pacífico, formado por catorce islas mayores y numerosos islotes e islas menores, sorprendentes por sus extrañas formas volcánicas y por la mansedumbre de los animales que las habitaban, islas que durante un tiempo recibieron el nombre de Encantadas.
Pues bien, en 1831, un hombre que estuvo próximo a ser eclesiástico de su religión, Charles Darwin, embarcaba en el Beagle para hacer un viaje alrededor del mundo que habría de durar cinco años. Al emprenderlo, Darwin creía en la inmutabilidad de las especies, pero al retorno estaba convencido de su evolución, cosa que encresparía hasta hace no mucho a los teólogos más rigurosos, porque ello venía a contradecir la interpretación tradicional de algunos versículos del Génesis relativos a la Creación. Lo curioso en relación con Berlanga es que la clave de la nueva teoría fue hallada por Darwin, próximo a cumplirse el cuarto año de su periplo, cuando al encaminarse a la Polinesia, el Beagle vino a parar a Las Galápagos, las islas descubiertas por el fraile exactamente tres siglos antes, en 1535. El aislamiento y la necesidad de sobrevivir habían determinado la evolución de la fauna insular.
Mientras, dispuesto a salir, contemplo el ardacho, aparece el cura.
-¿Qué le ha parecido la colegiata?
-Magnífica. Diga usted, ¿es este el ardacho que se alimentaba de cadáveres?
-Este es el caimán que trajo de las Indias fray Tomás de Berlanga, para dar solaz a sus compatricios con una alimaña jamás vista cabe el Duero, y menos aún cabe el Escalote. El mismo la disecó.
-¿Y como surgió esa historia del lagarto y el pastor?
-Esa es una historia falsa, hija de la incultura y de la impiedad. De ambas, la incultura y la impiedad, debemos huir como de Lucifer.
-De todas maneras, sería interesante saber como se forjó.
-Con la mentira y con Lucifer no se debe jugar nunca.
-Ya. Lo malo es que no siempre resulta fácil distinguir la verdad de la mentira.
-Si, señor. Para eso está la sindéresis.
-¡Ah, claro! Pues buenos días señor cura.
-Dos pasos después me vuelvo para decirle- Se me olvidaba, ¿por donde queda la Yubería, es decir, lo que fue judería de Berlanga? Tengo entendido que fue importante en la Edad Media.
-Allá por el Mirador de las Montas. -Ahora es el cura quién despues de dar unos pasos se vuelve-: Pero oiga, veo que a usted le interesan las cosas raras y confusas.
-A veces sí -Pues que Dios nuestro señor alumbre sus pasos y le dé paz.

Mientras doy vuelta a la Colegiata por la parte de la torre, pienso en los cuidados del fraile para que su caimán disecado llegara sin daño, primero de Panamá a Sevilla, y luego por tierra, desde Sevilla a Berlanga, allá en 1541, en su último viaje a Europa. Aceptada cuatro años más tarde su renuncia a la diócesis americana, el fraile se instaló en su pueblo, donde murió en 1551. En otro muro de la colegiata, pasada la torre, veo sobre un dintel este letrero, nunca visto por mi en España: "Iglesia de asilo", vieja inmunidad que en estos últimos años parece renacer. Cuando este cartel se puso aquí, las autoridades civiles no podían prender a los reos acogidos a la colegiata. Tiempo hubo en que la inmunidad alcanzaba a todas las iglesias y conventos, y como ciudades y villas estaban llenos de ellos, ofrecían un seguro ideal para los injustamente perseguidos, y también para los criminales manifiestos y para los comerciantes en quiebra. Y no solo esto, sino que se hacía contrabando en los templos, a favor de tal asilo y de la amenaza de entredicho, excomunión y otras penas con que eran castigados los trasgresores de la inmunidad.
 A la hora de comer me meto en el figón La Pajarita, y aun doy después una vuelta por las antiguas calles. En una de ellas, la de la Iglesia, me encuentro con Inocente Rodríguez. Está medio tullido de las piernas. ("Por la pleura y la reuma, de cuando hicimos la traída de aguas, va para cuatro años. Sesenta y cinco tengo ahora.")
A la hora de comer me meto en el figón La Pajarita, y aun doy después una vuelta por las antiguas calles. En una de ellas, la de la Iglesia, me encuentro con Inocente Rodríguez. Está medio tullido de las piernas. ("Por la pleura y la reuma, de cuando hicimos la traída de aguas, va para cuatro años. Sesenta y cinco tengo ahora.")
Arrimado a la pared y con los bastones a un lado, está afilando unos cuchillos en la ventana de una casa próxima a la suya. Mañana harán la matanza. Me habla Inocente de un libro que tenía con toda la historia de Berlanga:
-Todo se explicaba allí. Pero lo presté y no me lo devolvieron. Era un libro que no se pagaba con nada.
Con otras ponderaciones tan reverenciales hacia los libros como las oídas en Robledo de Corpes, recuerda Inocente los pasos e imágenes de la Pasión que, según el libro, habían hecho famosas las procesiones de Berlanga:
-Se guardaban en la ermita de la Soledad, y ya no existen. Los quemaron los franceses. ¿Y sabe usted por qué? Para dar fuego a las calderas donde cocían los ranchos. ¡Qué le parece!
Inocente Rodríguez, a más de albañil, fue en su día enterrador y campanero. Tras la recapitulación nostálgica de sus profesiones, dice cuando me despido:
-Ahora soy un pobre desgraciado.
-Todos lo somos -contesto para animarlo.
Al acabar la calle de la Iglesia me vuelvo hacia atrás y veo, apoyado en la pared, al pobre Inocente, que, correspondiendo a mi saludo, alza con enorme tristeza uno de los bastones.
Después, en un taxi, voy al Burgo de Osma. Lo conduce un joven yeyé, una especie de Adonis rural, el hijo del taxista Periquín. Él y sus amigos van a divertirse a Almazán, El Burgo y Soria, pero sobre todo a Aranda de Duero. Atravesamos amplias zonas de pinares, de algunos de los cuales penden nidales de madera de distintos colores colocados por el Servicio de plagas forestales. Tras mil estériles luchas contra los insectos nocivos, han optado los técnicos por proteger ciertas aves insectívoras, con buen resultado, al parecer.